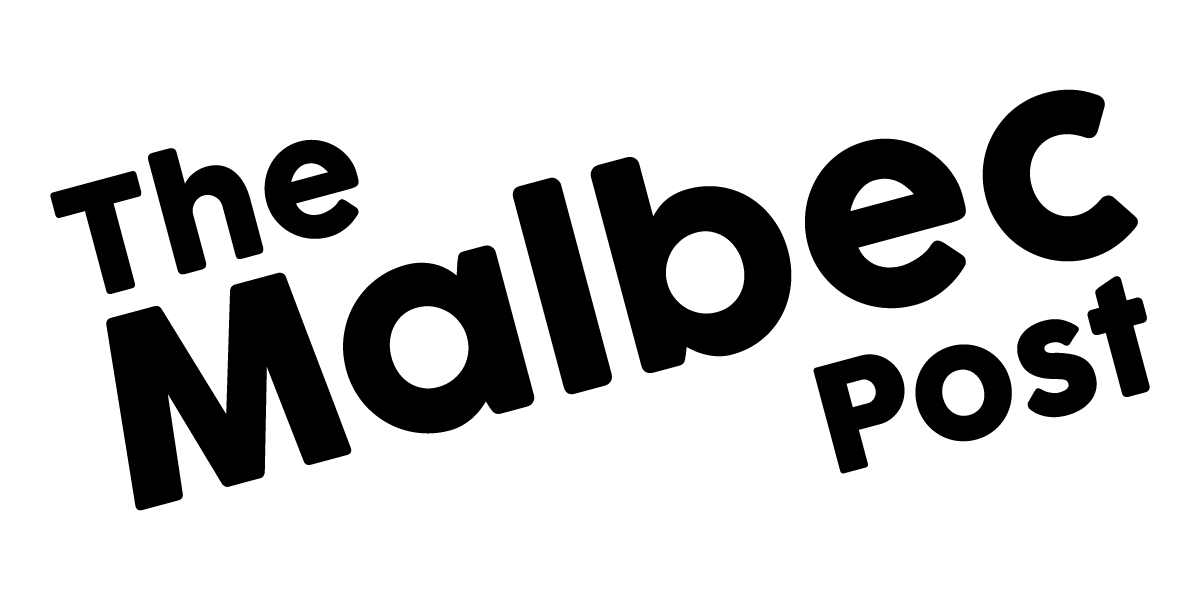Tantos años llevaba Leandro viviendo en esa casa aislada y silenciosa que ya se parecía a ella. El muy huraño no se relacionaba con nadie hasta que las provisiones comenzaban a escasear y debía ir de compras al mercadito del barrio, donde nadie le entendía nada pues hablaba susurrando. Cuando elevaba la voz para hacerse entender, le venía un tremendo dolor de oídos que disimulaba bastante bien. Al irse, surgían comentarios parecidos al de ese día cuando el dueño del mercadito le dijo a su mujer: ¡Pero este tipo habla cada vez más bajo! ¡No se le entiende un carajo! ¡Pobre! –Dijo ella–, a lo mejor tiene algo malo en la garganta, ¡uno qué sabe! Y qué vamos a saber –replicó el marido–, si nunca comenta nada. En una de esas sólo es tímido y se pone nervioso cuando habla, ¿viste? –Insistió la mujer–, hay mucha gente así. A lo mejor, si vos le preguntaras… ¿Y por qué tengo que preguntar? – contestó el hombre con fastidio–. Hace veinte años que vivo en este barrio y nunca me metí en lo que no me importa. Pero es uno de nuestros mejores clientes –replicó ella–. No pide fiado, compra productos caros, es respetuoso, tranquilo y nunca molesta…No sé, yo creo que tendrías que averiguar si le pasa algo. ¡No le pasa nada! ¡Qué le va a pasar! –Rezongó–. El tipo no molesta, porque no habla; vos tendrías que hacer lo mismo y vivirías más tranquila. La mujer no le respondió y siguió acomodando la mercadería en los estantes.
El mundo de Leandro transcurría en una casa antigua de techos altos y paredes anchas, de esas que ya quedan pocas. No tenía mascotas pero el patio era un increíble escenario donde lucía sus helechos, potus, crotones, bromelias, ficus,
lavandas, mentas, rudas y demás especies extravagantes de las que sabía mucho porque era botánico.
Nadie conocía los misterios de ese patio excepto su única vecina, una viuda anciana que lo espiaba a través de un hueco en la medianera, perfectamente camuflado, dado el carácter poco sociable de su vecino. Leandro dedicaba gran parte del día a sus plantas; les revisaba cada hoja, cada tallo, removía la tierra, agregaba un sustrato rico en nutrientes y las regaba mientras disfrutaba ese aroma de verdes en placentero silencio. El patio tenía una mesita y un sillón que usaba para leer un libro, tomar mate, o sentarse de noche a degustar algunas copas de Domiciano, su Syrah preferido. Había comprado esa casa porque estaba ubicada en un pasaje sin salida, sin asfalto y con enormes baches; por lo que ni vehículos ni personas transitaban por allí. Exceptuando la casa de la viuda, los demás eran sitios baldíos. Era un lugar silencioso, ideal para él. No encendía radio, tampoco televisor; de vez en cuando escuchaba algún disco de jazz en un viejo combinado Grundig, a muy bajo volumen. Cualquier ruido o estridencia lo lastimaba, así que anuló el timbre de la puerta y desconectó el teléfono. Sólo el silencio le permitía sobrellevar esa enfermedad rara e incurable. Conseguir silencio en un mundo de ruidos… ¿Cómo hacer ?
Si años atrás había rechazado un canario Roller que quisieron regalarle pues no soportaba el canto de los pájaros, por eso no tenía árboles sino plantas; formidables plantas que movidas por la brisa emitían un sonido aliviador. ¿Quién podría entender?
Una mañana de Diciembre, ruido de motores lo despertaron bruscamente. Dolorido y aturdido se calzó las zapatillas y salió a la vereda en pijama. Con estupor observó dos camionetas frente a la casa de la viuda y cuatro hombres que hablaban a los gritos. Tapándose los oídos con las manos, preguntó:
-¿Qué está pasando acá?
-¿Cómo dice jefe? – gritó uno de ellos–.
Leandro alzó la voz hasta donde pudo y exclamó: ¡Qué está pasando!
-Nada, Don, –dijo otro –; la dueña falleció la semana pasada y tenemos que hacerle algunos arreglos a la casa porque los hijos la quieren alquilar. Leandro perplejo, no dijo una palabra y se fue. ¿Albañiles?… ¡Dios mío!
Sentado en el sillón del patio se quedó mirando a sus plantas como si ellas supieran la forma de enfrentar esta calamidad. Pasó todo el día pensando en lo que se avecinaba hasta sentir tal agobio, que se preparó un caldo, se puso tapones de algodón en los oídos y se acostó. La mañana llegó con su habitual silencio, Leandro estaba mejor de ánimo. Desayunó en el patio y decidió no pensar más en la albañilería de la casa vecina; con un poco de suerte, el asunto se demoraría meses o años. ¿Cómo lo resolvería llegado el momento? No sabía, pero se sentía tranquilo y relajado.
A medida que pasaban los días fue recuperando su rutina silenciosa pero, un caluroso jueves de Enero, se escucharon cinco mazazos en la casa de la viuda y un aullido en la de Leandro. Un aullido que atravesó gruesas paredes y se metió en las casas de los vecinos, haciéndoles estallar los oídos. Todos los oídos sangraron y sangraron más aún, cuando el aullido empezó a mezclarse con el griterío de la gente, hasta que un silencio sanador llegó en el momento exacto en que el corazón de Leandro se detuvo y cayó muerto sobre las baldosas del patio. Cayó sin hacer ruido, como caen las hojas. Las plantas de su jardín empezaron a transformarse en un montículo de hojas amarillas y opacas que la brisa fue acomodando sobre el cuerpo como una manta amorosa que lo cubrió por completo. Ese verano el silencio se adueñó de la casa. Los inquilinos de al lado, enloquecidos por el ruido de mazas y cortafierros que según ellos salían de la casa de Leandro a cualquier hora; decidieron mudarse porque por más que lo contaron y lo contaron, no hubo nadie que les creyera esa historia.